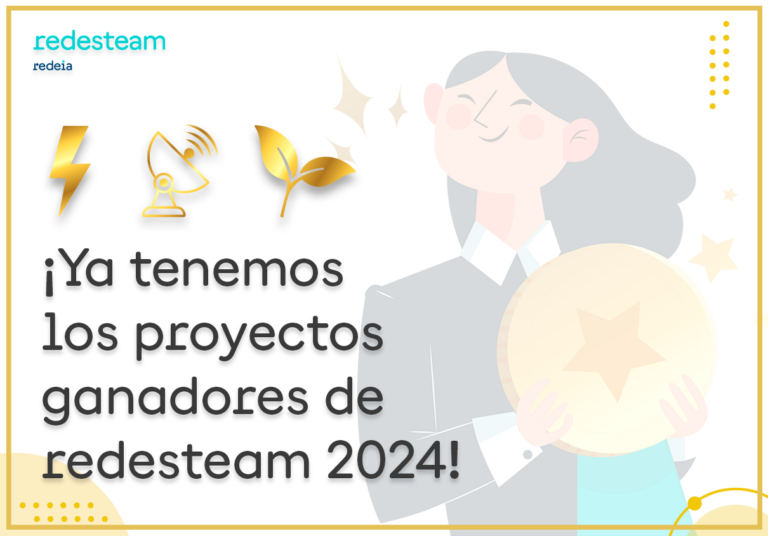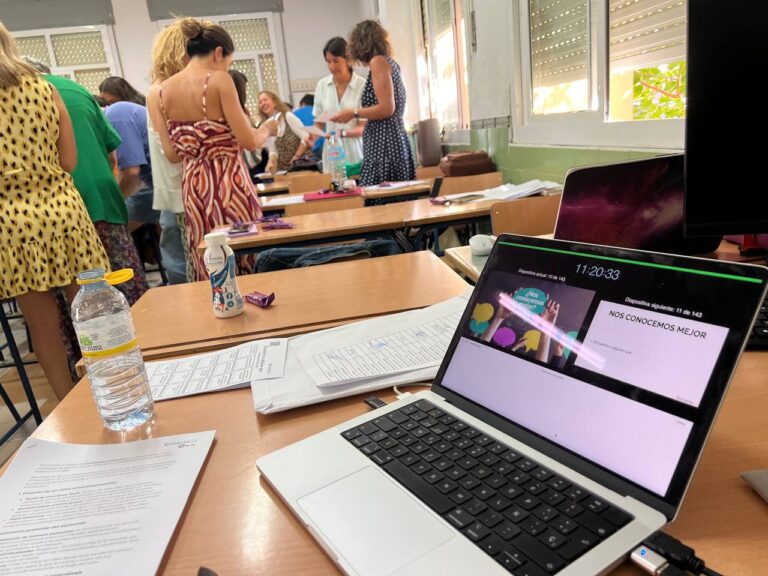En Conecta 13, educación y desarrollo profesional, S.L. utilizamos cookies propias y de terceros que permiten al usuario la navegación a través de una página web (técnicas), para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los usuarios (analíticas), que permiten la gestión de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web (publicitarias) y cookies que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo elaboración de perfiles (análisis de perfiles) (si hubiera otras finalidades debería incluirse la información). Si acepta este aviso consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies.
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.
El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.